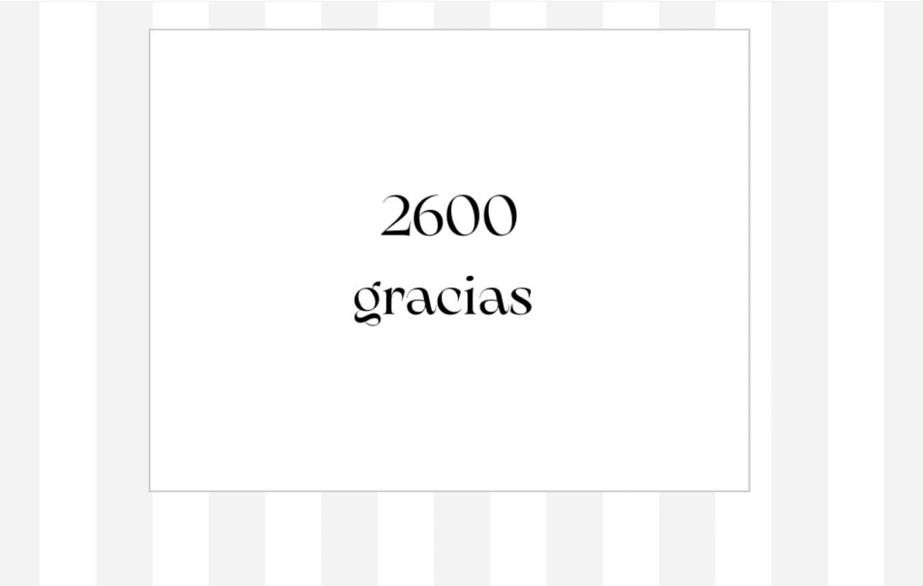El primer evento solidario del año no podía tener mejores protagonistas: Farmacia Migoya y Renacer en la Arena. El pasado 18 de febrero compartimos una jornada emocionante que contó con la colaboración de la artista Sol Espías, quien nos acompañó con su talento y compromiso.
Una vez más comprobamos que la cultura y la solidaridad son un binomio capaz de transformar realidades.